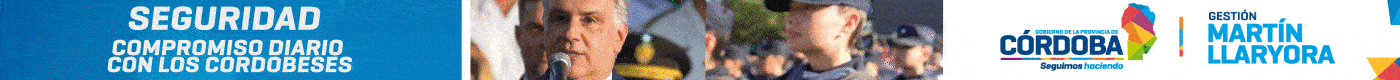Al bajar del auto, no más de las diez de la mañana, el frio literalmente corta la cara. Debe estar bajo cero. Pero ahí nomás, luego de 40 kilómetros de recorrido por caminos rurales y algunas huellas, se percibe otro clima, decididamente más cálido. Se nota en la gente, los peones y capataces que con un apretón de mano le otorgan al visitante una cordial bienvenida. Si hasta los nubarrones que nos amenazaban cuando iniciamos el viaje de pronto dan paso a un sol radiante. Como si se hubiese puesto de nuestro lado para hacer menos fría la jornada que nos aprestamos a vivir.
Llegamos a la estancia José de Saladillo, de uno de los herederos de la familia Nothebon, luego de atravesar campos de soja y algunos corrales con ganado. Venimos con unos amigos desde Monte Buey para participar de la yerra. Esa práctica campestre ancestral que por si algún desavisado se quedó al margen, consiste en marcar al ganado con un hierro caliente que lleva el sello del propietario. Viene desde el fondo de los tiempos, de aquellos días más duros que estos y que servía para precaverse del cuatrerismo. O mucho antes, según material que tomamos de algunos libros con la historia del pueblo y la región del Saladillo, cuando asolaban los malones de la indiada.
Estamos en medio del campo, a unos dos kilómetros del casco de la estancia. Un conjunto de corrales y bretes donde se va a desplegar el espectáculo atrapante de la yerra. Detalle inicial que nos impresiona: la destreza del hombre de a caballo que en el primero de los corrales, mientras desde la alambrada algunos peones lo ayudan con gritos y revoleo de ponchos, empuja y obliga a los novillos para que se enfilen hacia el estrecho pasillo, literalmente un “pasillo de la muerte” de un metro de ancho y flancos de la misma dimensión que le impide a los animales cualquier intento de escape. En ese tránsito turbulento y de ojos desorbitados de los animales viene primero la jeringa para vacunarlos, y enseguida el hierro que se mete en el cuero y saca humo.

Parado ahí, conmovido por semejante cuadro, canturreo en la cabeza el verso de José Larralde. “Apriete que va la marca que ha de brotar el humito/vuela indo el pajarito/ y yo me he quedao en patas…”
En el siguiente corral en el cual desemboca el brete, diez pialadores, vestidos como buenos gauchos de campo que son, aguardan con los lazos revoleados al aire, formando unos enormes círculos de tiento y cuero casi perfectos mientras giran en un alarde de práctica y magia, a que entre el primer novillo. Fallan poco, debemos reconocer. Si no le enlaza una pata el que está primero, lo hará el otro, o el otro, mientras las cargadas y bromas por haber fallado se mezclan con las risas de ellos y los que miramos. Pero no hay salvación: el novillo cae y ahí nomás cuatro o cinco se le tiran encima hasta inmovilizarlo. Allá viene al trote el veterinario y a su lado lo sigue un changuito de alpargatas, bombacha y boina, con un tacho en la mano. Con precisión de cirujano, el veterinario corta primero uno, después otro, los testículos del novillo. La creadilla, como también se los conoce. Al toque, mientras el capataz le aplica un aerosol antibichero, el gauchito sale disparado para saltar la tranquera con la virilidad del animal en el fondo del tacho.

Así una y otra vez, contamos más de cincuenta los novillos que pasaron por el proceso de castrado, en algo más de un par de horas.
De cómo calmar el frío mientras todo el espectáculo va de menor a mayor, se encargaron primero unos mozos atentos que nos ofrecieron empanadas y vino de los dos colores, apenas bajados del auto. Durante la yerra, entre los dos corrales, una larga mesada hecha de durmientes servía de apoyo para toda clase de bebidas espirituosas con las que calentar el cuerpo y tal vez el alma. Nada de vasos ni copitas, ahí todos toman de la botella y la apoyan enseguida para el que siga detrás.
Todo terminó como a la una de la tarde en medio de aplausos, las infaltables cargadas, abrazos y apretones de manos, los que trabajaron embarrados y sudorosos. Los que miramos, ahora sin tanto frío y sin poder creer, al menos en el caso de este escriba, lo que terminábamos de experimentar.

De allí nos fuimos con los autos y chatas hasta uno de los galpones del casco de la estancia. “El dueño no puede estar, pero les da la bienvenida”, dirá Juan, el capataz.
Allí, al lado de tractores y cosechadoras en reposo, estaban tendidas dos largas mesas para comer el asado. Los platos de porcelana blanca con la inscripción en verde “José de Saladillo”, y debajo el sello de los Nothebon, un lujo de otros tiempos cuando se cuenta que los grandes ganaderos llegaban a la fiesta en sus propias avionetas. Afuera, al lado del galpón y protegidos por un par de chapas del fuerte viento, se terminaban de asar dos cabritos y un costillar de vaquillona a la estaca. Sobre la parrilla chorizos…. y las criadillas!!! En dos especialidades de la casa para el que guste: unas directamente a las brasas, y otras en una rectangular asadera cocidas en una salsa de verdeo.
Antes de entrarle a los chivitos y el costillar disfrutamos de una generosa mesa de fiambres y quesos, todo bien regado de principio a fin con vinos tinto y blanco. Las criadillas llegaron primero, tal vez porque eran el símbolo de la jornada campera. Un tanto dulzones para el gusto del cronista, nada que hubiese trascendido a los comensales de al lado. “¿Y maestro, le gustan?”. “Buenísimas”, mentí piadosamente.
Hubo brindis varios mientras asomaba la tarde, felicitaciones a los pialadores, al resto de la peonada, un breve discurso del capataz para darnos la bienvenida a los cerca de sesenta invitados, otro de palabras de agradecimiento por tan emocionante jornada, habitual para muchos de los que allí estaban, curados de espanto se diría. No tanto para un primerizo como el cronista. No le alcanzaban los relatos a cada paso para describir lo que terminaba de vivir.
Como no podía ser de otra manera, y mientras el sol lentamente amagaba con iniciar su diario retiro, todo terminó con las bochas. A campo. “Usted vengasé por acá!”, me decía uno de mis dos compañeros, cuando me tocaba arrimar. No hay caso, tirar una bocha en medio del pasto, a través de una huella, con subidas y bajadas que nadie puede ver ni prever, es casi un ejercicio vano. “Como pedir que los chanchos chiflen”, decía un viejo amigo. Apuré al bochín unas cuantas, no le voy a negar. Pero me duraban lo que un suspiro. Ahí le apuntaba el contrario y mi bocha salía limpíta de un golpe milimétrico, seco. “!Tac!, y allá iba ofendido y ninguneado mi ilusorio entusiasmo inicial… y vuelta a empezar (o a intentar…).
Con los últimos rayos del sol emprendimos el viaje de regreso a Monte Buey. Desandamos los caminos rurales y las huellas, pasamos al lado de una escuelita de campo abandonada, al igual que una pequeña capilla de estilo colonial, que alguna vez albergaron chicos de la zona que iban a aprender y seguramente a escuchar la palabra del cura del pueblo más cercano que pasaba de vez en vez por esos pagos.
Llegué de regreso al pueblo con unas enormes ganas de compartir. De transmitir todas aquellas sensaciones de ese día tan especial que hasta se me habían prendido en el olor de la ropa. Olía a sudor de vacas y novillos, de caballos, al humo de los asados, al aroma de los vinos bien tomados. Y la cabeza llena de vivencias, de sabores y de amistades de antes y también de ese día, que es con perdón del atrevimiento lo que he tratado de contar…